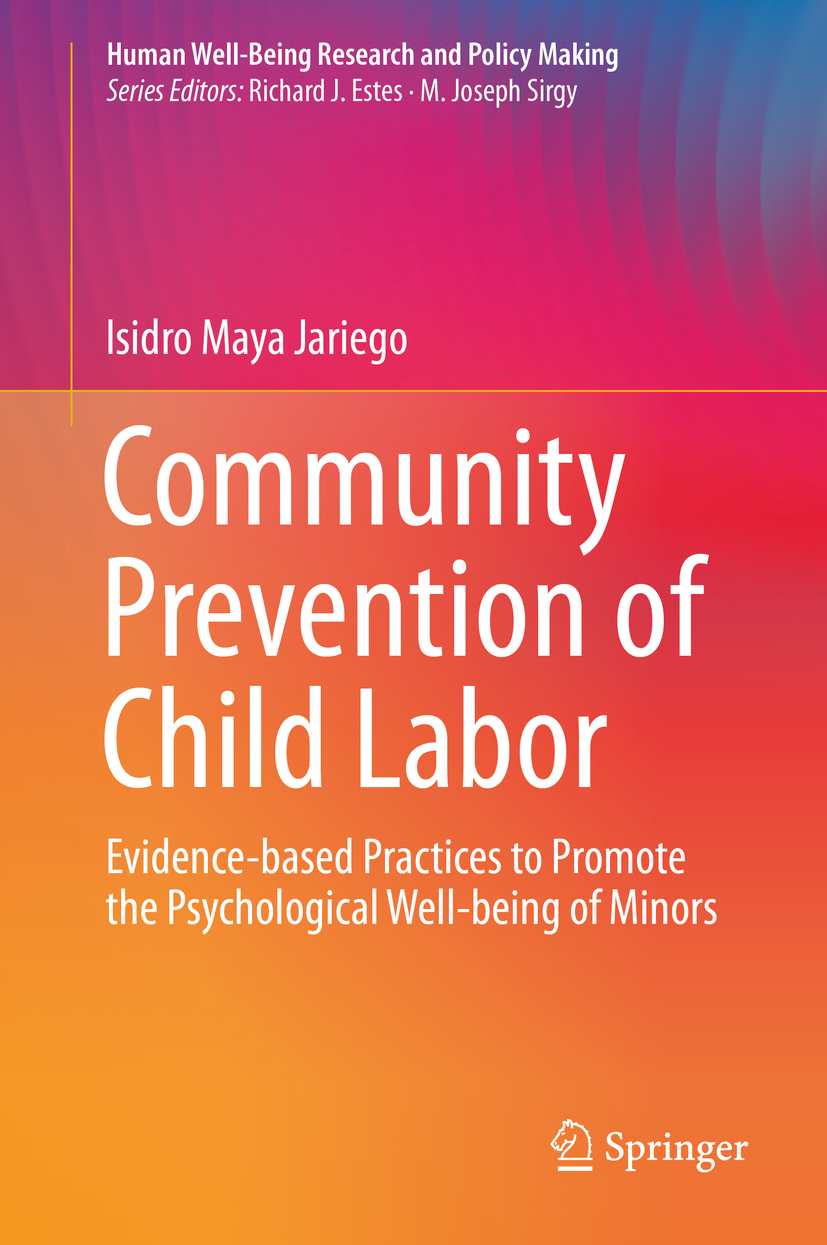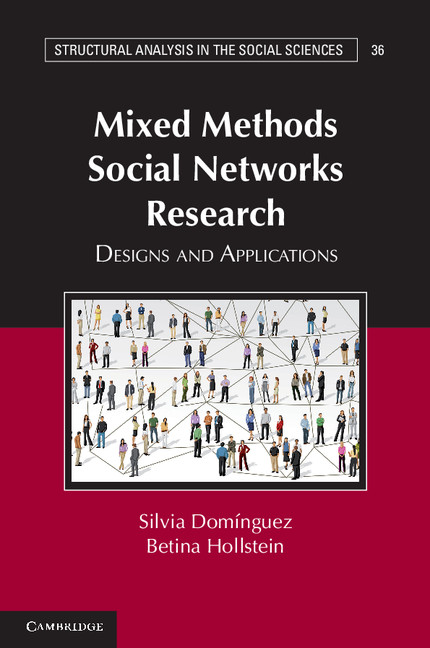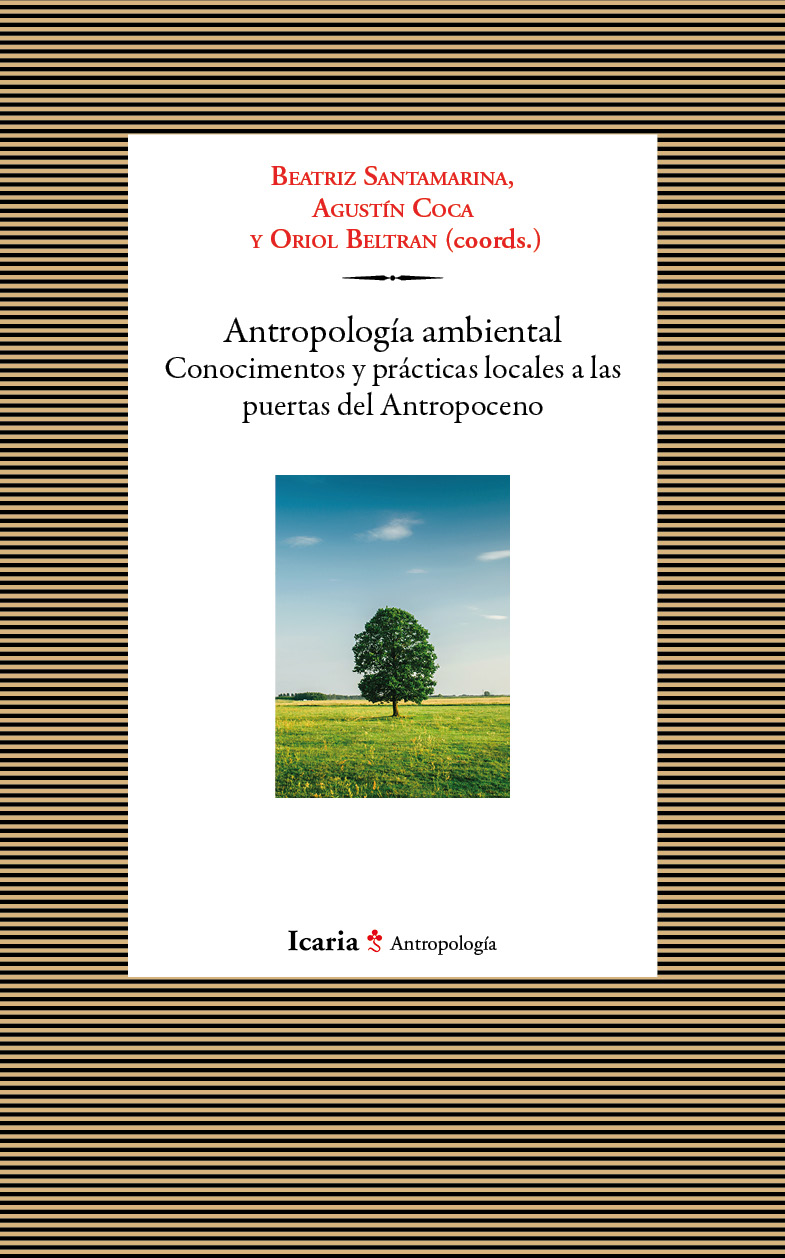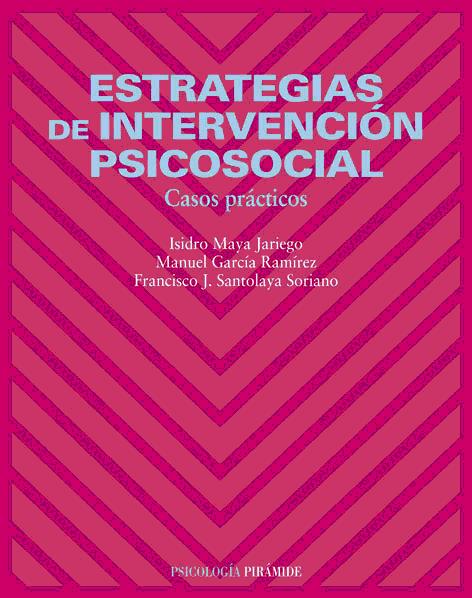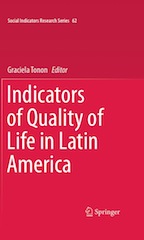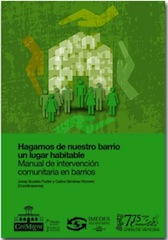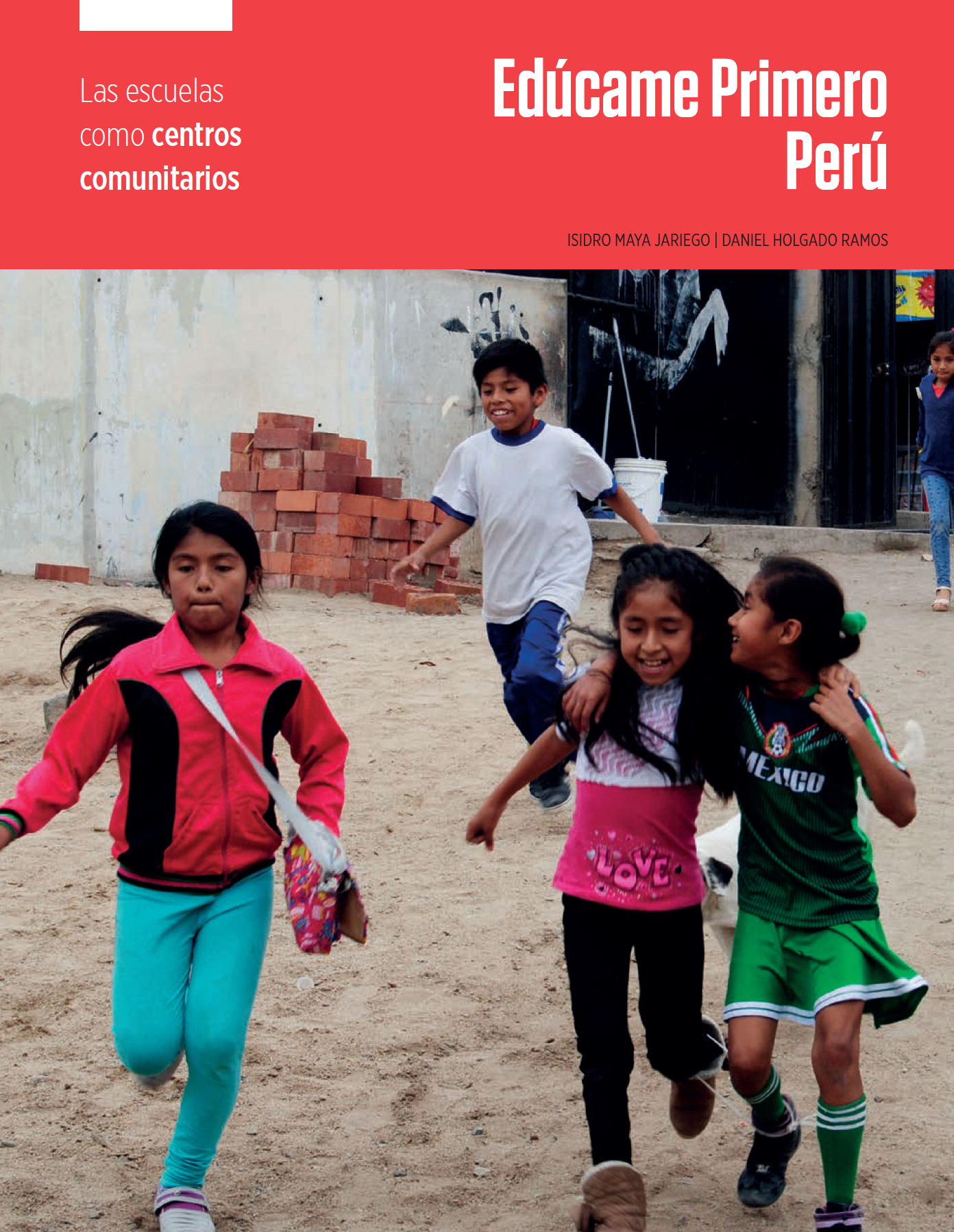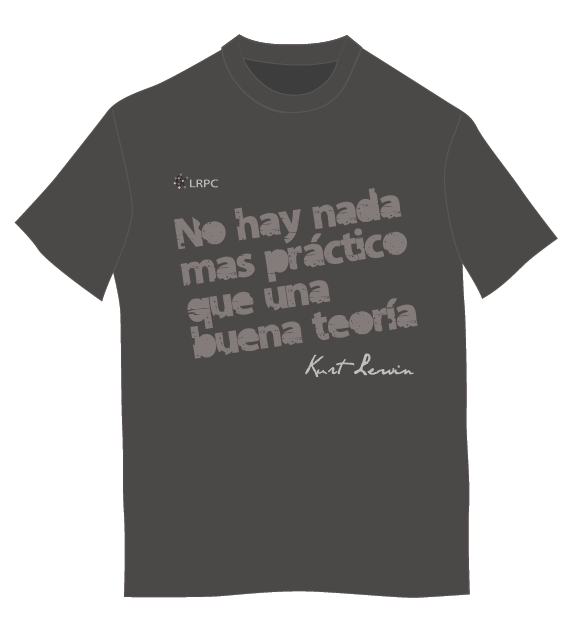Archivo de la etiqueta: Community

Gathering, by Ștefan Jurcă (CC BY 2.0 DEED)
Por qué nos reunimos, según Durkheim
Un trabajo reciente de Bernard Rimé y Darío Páez muestra que los planteamientos clásicos de Émile Durkheim sobre las bases psicosociales de la pertenencia colectiva han sido ampliamente confirmados con la investigación experimental reciente.
En Las formas elementales de la vida religiosa Durkheim señalaba que la realización de reuniones periódicas les permite a diferentes colectivos sociales revitalizar y fortalecer el sentido de pertenencia. La sincronización de acciones y emociones genera un clima de efervescencia que proporciona a los individuos el sentimiento de formar parte de un “nosotros” o incluso la sensación de disolverse en el colectivo.
Este proceso normalmente tiene lugar a través de cinco niveles sucesivos de intensidad creciente:
- Un estado mental común. La presencia en un mismo escenario y la interacción hace que los individuos se centren en temas comunes.
- Manifestaciones comportamentales homogéneas. La imitación de los comportamientos de los demás y en general la sincronización de conductas aumentan la confianza y los sentimientos de similitud y pertenencia.
- Conciencia de grupo. Los individuos empiezan a actuar de acuerdo con metas y normas comunes, difuminando las diferencias interindividuales.
- Transmisión emocional, y amplificación emocional recíproca. Las emociones se intensifican en un contexto colectivo, al verse reforzadas por los sentimientos de los demás.
- Un estado de alta intensidad denominado «efervescencia». La espiral de amplificación de emociones puede redundar en un estado de exaltación y en experiencias personales transformadoras.
La revisión de Rimé y Páez pone de manifiesto que la investigación experimental ha aportado un conjunto de evidencias que corroboran en gran medida la descripción original de Durkheim. En el ámbito de la psicología comunitaria, sería de interés explorar cómo la sincronía emocional percibida en reuniones, ceremonias y rituales contribuye al desarrollo del sentido psicológico de comunidad a largo plazo. Los cinco niveles antes descritos muestran también la interdependencia entre la experiencia subjetiva de pertenencia y la base comportamental en la que se asienta. Una razón más para poner la interacción social en el centro del estudio del sentido psicológico de comunidad.
En contrapartida, las evidencias disponibles cuestionan la asociación del nivel de efervescencia con los comportamientos violentos y desenfrenados que les atribuía Durkheim. No obstante, personalmente creo que sería de interés explorar la otra cara de la dilución del individuo en el colectivo. Tanto los efectos de amplificación emocional de las experiencias en grupo como la reducción de la diferenciación entre el yo y el otro proporcionarían una base interesante para comprender las dinámicas de exclusión social que en ocasiones tienen lugar en comunidades altamente cohesivas (hacia aquellos que no son miembros del colectivo). En determinadas circunstancias, la afirmación del propio grupo y la discriminación del exogrupo pueden ser las dos caras de la misma moneda. Pero esto es harina de otro costal.
Este comentario está basado en:
- Rimé, B., & Páez, D. (2023). Why we gather: A new look, empirically documented, at Émile Durkheim’s theory of collective assemblies and collective effervescence. Perspectives on Psychological Science, 18(6), 1306-1330.
Deja un comentario | Etiquetas: Collective emotions, Community, Emotional amplification, Emotions, shared emotional connection, Shared identity, Social psychology | Publicado en Conexión emocional compartida, Emociones, Emociones colectivas, psicología social

Lince Photo Agency, © Laboratorio de Redes Personales y Comunidades, Universidad de Sevilla
Los vecinos más antiguos refuerzan la cohesión de grupo cuando perciben que en el barrio se deteriora progresivamente la convivencia
Las relaciones entre barrios condicionan el sentido de pertenencia a la comunidad en las zonas desfavorecidas
El 22 de noviembre se presentaron en la Facultad de Psicología los resultados de la primera fase del estudio “Múltiples sentidos de comunidad en barrios colindantes: un enfoque basado en el análisis de redes personales” (PID2021-126230OB-I00). Este seminario forma parte de un proyecto del Plan Estatal de Investigación desarrollado por el Laboratorio de Redes Personales y Comunidades (HUM-059) de la Universidad de Sevilla y contó con la participación de investigadores expertos en desigualdad urbana.
Durante la jornada se presentaron las principales conclusiones de una encuesta a los residentes en los barrios de Amate, Ciudad Jardín, Los Pajaritos y Nervión, en la que se analizan las relaciones entre vecinos de barrios colindantes. La ronda urbana del Tamarguillo constituye una clara divisoria socioeconómica en la ciudad de Sevilla, con barrios cercanos que difieren claramente en el nivel de renta.
Los resultados de la investigación ponen de manifiesto que el sentido psicológico de comunidad es más bajo en los barrios más pobres. Las escalas psicométricas permiten evaluar la calidad atribuida al barrio de residencia en función de los recursos, servicios y oportunidades que ofrecen. En el caso de Los Pajaritos y Amate se cuentan entre los barrios más pobres de España según los indicadores urbanos del INE. Esto se ve reflejado en las valoraciones que los vecinos de dichos barrios hacen del entorno urbano.
Sin embargo, los residentes en los barrios desfavorecidos también desarrollan relaciones positivas con sus vecinos y conforman subgrupos altamente cohesivos, fuertemente arraigados en el barrio. En el caso de Los Pajaritos, las redes personales funcionan como un recurso protector y de resistencia ante el proceso de deterioro de la convivencia que los residentes que llevan más tiempo en el barrio suelen atribuir a la llegada de nueva población y al negocio de la droga.
Por último, los datos mostraron una tendencia clara entre los vecinos de los barrios vulnerables a utilizar los lugares de interacción y los recursos disponibles en los distritos de más alta renta cercanos. En el caso analizado, las avenidas comerciales de Nervión, en las que se concentran los pequeños negocios y las cafeterías, atraen a diario a la población del resto de vecindarios y se convierten en el eje de la vida social. Este proceso también se ve reflejado en el sentido de pertenencia de los residentes.
En el ámbito de los estudios urbanos ha predominado el análisis de casos de barrios concretos. Como alternativa, en la investigación que se está desarrollando en Sevilla se sigue un enfoque en el que se exploran las relaciones entre barrios. Esto puede resultar de utilidad en el diseño de estrategias de desarrollo comunitario que movilizan los recursos disponibles en múltiples contextos de interacción. Tal y como indica Isidro Maya Jariego, profesor del Departamento de Psicología Social, “las alianzas vecinales que agrupan a un conjunto de barrios cercanos contribuyen a la creación de capital social y resultan efectivas en los proyectos de desarrollo comunitario”.
Referencia del estudio
- Maya-Jariego, I., González-Tinoco, E., & Muñoz-Alvis, A. (2023). Frecuentar lugares de barrios colindantes incide en el sentido psicológico de comunidad: estudio de caso en la ciudad de Sevilla (España). Apuntes de Psicología, 41(3), 137-151. https://doi.org/10.55414/ap.v41i3.1550
Recursos
- Fanzine «Cuatro barrios en la frontera del Tamarguillo» [PDF]
- Presentación de resultados [PDF]
Deja un comentario | Etiquetas: Cities, Community, Neighborhoods, Personal networks, Psychological sense of community, Sense of community, Social networks, Urban areas | Publicado en Barrio, Barrios, Ciudades, Cohesión comunitaria, Cohesión local, cohesión social, Comunidad, Comunidades, Redes personales, Redes sociales, Sentido de comunidad, Sentido de pertenencia, Sentido psicológico de comunidad
 Networks, Redes sociais, Redes sociales
Networks, Redes sociais, Redes sociales
El Laboratorio de Redes Personales y Comunidades (HUM-059) ha participado recientemente en tres manuales de análisis de redes sociales. En el primero, en portugués, se combina la introducción a las técnicas de análisis de redes con casos de estudio. El segundo, editado por Zachary Neal y Céline Rozenblat proporciona una visión general de “la investigación sobre cómo las redes económicas, sociales y de transporte afectan los procesos tanto dentro como entre ciudades”. El más reciente, editado por el Centro de Investigaciones Sociológicas, es un manual de más de 600 páginas con aportaciones de una amplia red de investigadores del mundo hispanohablante. Este es un fragmento del texto introductorio:
El estudio sistemático sobre las redes sociales ha sido de gran interés en los últimos años para representar y entender complejos fenómenos sociales. Los científicos de redes, y quienes se dedican a analizar redes sociales, usualmente poseen una perspectiva común y utilizan métricas formales para explicar complejos fenómenos sociales más allá de su interpretación metafórica, concentrándose en las interacciones y relaciones sociales entre entidades sociales. En el mundo hispanoparlante, un grupo importante de investigadores han afianzado lazos para formar una comunidad de científicos de redes que participan activamente en las conferencias más relevantes sobre esta perspectiva de interés, mantienen un diálogo permanente a través de la «lista REDES», publican y se informan sobre esta área de interés en revistas tales como la Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales o en libros ya publicados en la editorial CIS. No obstante, pese a su consolidación en los últimos años y su rápido desarrollo, no hay tantos libros que introduzcan y den cuenta de desarrollos recientes del análisis de redes sociales y del tipo de preguntas substantivas que surgen en la producción empírica latinoamericana. Así, el objetivo general del libro es promover el uso del análisis de redes sociales en la comunidad hispanoparlante, mediante la discusión de aspectos teóricos y metodológicos.
Las referencias de los tres capítulos son las siguientes:
- Holgado, D. & Maya-Jariego, I. (2023). La visualización de grafos agrupados en el estudio de las redes personales. En Ortiz, F. & Espinosa-Rada, A. (Eds.). Redes Sociales: teoría, métodos y aplicaciones en América Latina, pp. 203-220. Centro de Investigaciones Sociológicas: Madrid.
- Cachia, R. & Maya-Jariego, I. (2021). Far away ties, never so close: the geographical spread of social support resources for mobile individuals. In Zachary P. Neal and Céline Rozenblat (Eds.) (2019). Handbook of Cities and Networks (427-447). Northampton, MA: Edward Elgar. ISBN 978-1-78811-470-7.
- Alieva, D., Cachia, R., Holgado, D., Márquez, E. & Maya-Jariego, I. (2020). Redes pessoais e coesão da comunidade. En Fialho, J. (Ed.), Redes Sociais. Como compreende-las? Uma introdução à análise de redes sociais, 93-105. Lisboa: Edições Sílabo. ISBN: 978-989-561-095-2.
Deja un comentario | Etiquetas: Community, Networks, Personal networks, social cohesion, Social network analysis, Social networks, social support, Visualization | Publicado en Análisis de redes, Análisis de redes personales, Análisis de redes sociales, REDES, Redes de parentesco, Redes interorganizativas, Redes personales, Redes políticas, Redes sociales

Lince Photo Agency, © Laboratorio de Redes Personales y Comunidades, Universidad de Sevilla
Los líderes comunitarios desarrollan lazos fuertes por contextos de actividad específicos
En el estudio de los barrios de Chicago, Robert Sampson propuso que las redes entre los líderes comunitarios resultan determinantes del grado de autoeficacia colectiva de las comunidades locales. Sin embargo, se han propuesto dos hipótesis alternativas para explicar el papel de dichas redes en la participación comunitaria efectiva:
- Según la hipótesis de “la fuerza de los lazos débiles” de Mark Granovetter, las redes de lazos débiles entre líderes comunitarios mejoran la cohesión social de las comunidades locales y hacen posible la acción colectiva.
- Por el contrario, Susan Greenbaum propuso que los lazos fuertes pueden sostener los procesos de participación comunitaria. A veces las relaciones familiares se solapan con la pertenencia a las organizaciones comunitarias, dotándolas de una carga afectiva que facilita la acción colectiva.
En este contexto, un estudio con dos barrios de Belo Horizonte (Brasil) mostró que los líderes desarrollan lazos fuertes en los que combinan los intercambios de información, la colaboración en proyectos compartidos y el reconocimiento mutuo de su estatus. Además, estos lazos fuertes se organizan en dominios específicos, coincidiendo con la segmentación de servicios en el área educativa, de salud, de seguridad, etcétera.
Ese estudio de caso puso de manifiesto que la élite no necesariamente se organiza en un único círculo social que abarca los diferentes ámbitos de actuación, sino que puede ser específica a los diferentes contextos de actividad. Esto refuerza la importancia del contexto institucional en el que surgen las relaciones.

Lince Photo Agency, © Laboratorio de Redes Personales y Comunidades, Universidad de Sevilla
Forjando alianzas entre barrios vecinos
Esta segregación de las redes de liderazgo por áreas de intervención, también se observa desde un punto de vista geográfico. Así, las coaliciones comunitarias suelen tomar como referencia una localidad o un barrio específico. Sin embargo, las alianzas transversales, que conectan a líderes y organizaciones de diferentes contextos, tienen el potencial de articular la comunidad en su conjunto.
Los proyectos de desarrollo comunitario suelen definirse por barrios o distritos específicos. No obstante, las relaciones entre barrios colindantes ofrecen la oportunidad de aprovechar una mayor cantidad y variedad de recursos para promover los cambios deseados. Así lo ponen de manifiesto algunas investigaciones recientes sobre la interacción entre barrios cercanos con un desnivel de renta significativo. Esto abre nuevas posibilidades con las que ampliar la cobertura de las alianzas vecinales.
Para saber más
La descripción sobre las redes de líderes comunitarios está basada en:
- Higgins, S. S., Crepalde, N., & Fernandes, I. L. (2021). Is social cohesion produced by weak ties or by multiplex ties? Rival hypotheses regarding leader networks in urban community settings. Plos one, 16(9), e0257527. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0257527
El desarrollo de coaliciones comunitarias entre barrios se propone en:
- Maya-Jariego, I., González Tinoco, E. & Muñoz-Alvis, A. (2023). Frecuentar lugares de barrios colindantes incide en el sentido psicológico de comunidad: estudio de caso en cuatro barrios de Sevilla. Apuntes de Psicología, 41(3), 137-151. https://doi.org/10.55414/ap.v41i3.1550
Deja un comentario | Etiquetas: Community, Local cohesion, Local development, Membership, Neighborhoods, Neighbourhoods, Networks, Place attachment, Places, Psychological sense of community, Sense of community, shared emotional connection, social cohesion, Urban problems | Publicado en Barrio, Barrios, Coaliciones comunitarias, Cohesión comunitaria, Cohesión local, cohesión social, Sentido de comunidad, Sentido de pertenencia, Sentido psicológico de comunidad

Kevin Dooley (CC BY 2.0 DEED)
Qué es lo psicosocial
El uso del término “psicosocial” se ha ido generalizando con acepciones poco precisas, que pasan por alto su arraigo en las ciencias sociales en general y en la psicología social en particular. Amalio Blanco revisa los usos del término “psicosocial” en un reciente artículo de Papeles del Psicólogo, 44(2). Con su maestría habitual, conecta la investigación reciente con los clásicos de la psicología social, tales como Kurt Lewin o Solomon Asch. A través de una presentación matizada, lo psicosocial se presenta como un enfoque de análisis de la realidad social que se caracteriza, entre otros aspectos por:
- La influencia mutua entre los niveles individual y social.
- La existencia de experiencias psicológicas de nivel grupal o comunitario, tales como la acción conjunta o la conexión emocional compartida.
- La respuesta a problemas prácticos a través de la participación de grupos y comunidades.
- El uso de la comunidad como agente, escenario y objetivo del cambio para promover la salud y la calidad de vida.
Los trabajos de Amalio Blanco se caracterizan por ubicar las contribuciones de la psicología social en la tradición intelectual más amplia, examinando el contexto histórico y político en el que surgen. Puedes descargar el artículo en el siguiente enlace:
- Blanco, A. (2023). Uso y abuso del término» Psicosocial» en el campo de la intervención social. Papeles del Psicólogo, 44(2), 55-63. [PDF]
Deja un comentario | Etiquetas: Community, Groups, Praxis, Psychosocial, Psychosocial Intervention, Social interaction | Publicado en Intervención, Intervención Comunitaria, Intervención psicosocial, Intervención social, Investigación-Acción, Kurt Lewin, Lewin, Psicología, Psicología comunitaria, Psicología Positiva, psicología social

Colors by Niels Epting CC BY-ND 2.0 DEED
FIUS23/0223 Convocatoria de beca: Grado en Psicología y/o Máster en Psicología
- Descarga las condiciones de la beca y los requisitos de los solicitantes [pdf]
- Consulta la lista de publicaciones y proyectos del LRPC.
Deja un comentario | Etiquetas: Community, Neighboorhoods, Neighborhoods, Neighbourhood, Research, Survey | Publicado en Barrio, Barrios, Cohesión comunitaria, Contexto comunitario, Contextos comunitarios, Contextos de interacción, Contextos y escenarios, Psicología comunitaria, Redes personales
Programas ejemplares
Centros de recursos de voluntariado
 —
—
Referencia
Maya-Jariego, I., Holgado, D. & Santolaya, F. J. (2023). What Works to Promote Community Engagement: Strategic Plan for Volunteering and Participation in Andalusia (Spain). Analyses of Social Issues and Public Policy. DOI: 10.1111/asap.12344 [ASAP]
Deja un comentario | Etiquetas: Andalusia, Best practices, Community, Evidence Based Practice, Exemplary programmes, Participation, Volunteering | Publicado en Voluntariado, voluntariado ambiental, Voluntariado Corporativo, voluntariado deportivo, Voluntariado educativo, Voluntariado en grandes eventos, Voluntariado en Red, Voluntariado Internacional, voluntariado universitario, voluntariado y mayores
Programas ejemplares
Coaliciones comunitarias
 —
—
Referencia
Maya-Jariego, I., Holgado, D. & Santolaya, F. J. (2023). What Works to Promote Community Engagement: Strategic Plan for Volunteering and Participation in Andalusia (Spain). Analyses of Social Issues and Public Policy. DOI: 10.1111/asap.12344 [ASAP]
Deja un comentario | Etiquetas: Andalusia, Best practices, Community, Evidence Based Practice, Exemplary programmes, Participation, Volunteering | Publicado en Voluntariado, voluntariado ambiental, Voluntariado Corporativo, voluntariado deportivo, Voluntariado educativo, Voluntariado en grandes eventos, Voluntariado en Red, Voluntariado Internacional, voluntariado universitario, voluntariado y mayores
Programas ejemplares
Infraestructuras de participación
 —
—
Referencia
Maya-Jariego, I., Holgado, D. & Santolaya, F. J. (2023). What Works to Promote Community Engagement: Strategic Plan for Volunteering and Participation in Andalusia (Spain). Analyses of Social Issues and Public Policy. DOI: 10.1111/asap.12344 [ASAP]
Deja un comentario | Etiquetas: Andalusia, Best practices, Community, Evidence Based Practice, Exemplary programmes, Participation, Volunteering | Publicado en Voluntariado, voluntariado ambiental, Voluntariado Corporativo, voluntariado deportivo, Voluntariado educativo, Voluntariado en grandes eventos, Voluntariado en Red, Voluntariado Internacional, voluntariado universitario, voluntariado y mayores
Programas ejemplares
Gestión del personal voluntario
 —
—
Referencia
Maya-Jariego, I., Holgado, D. & Santolaya, F. J. (2023). What Works to Promote Community Engagement: Strategic Plan for Volunteering and Participation in Andalusia (Spain). Analyses of Social Issues and Public Policy. DOI: 10.1111/asap.12344 [ASAP]
Deja un comentario | Etiquetas: Andalusia, Best practices, Community, Evidence Based Practice, Exemplary programmes, Participation, Volunteering | Publicado en Voluntariado, voluntariado ambiental, Voluntariado Corporativo, voluntariado deportivo, Voluntariado educativo, Voluntariado en grandes eventos, Voluntariado en Red, Voluntariado Internacional, voluntariado universitario, voluntariado y mayores