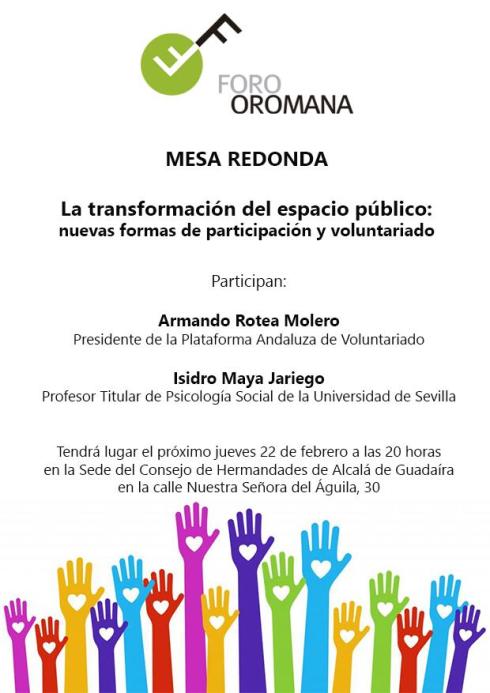El concepto de participación se utiliza ampliamente en la literatura sobre la gobernanza de los recursos naturales. Sin embargo, tal y como exponemos en un reciente comentario en Humanities and Social Sciences Communications:
- La participación tiene diferentes significados.
- La participación no siempre garantiza los resultados esperados.
- Esto hace necesario atender a las condiciones en las que se produce la participación efectiva.
Estas ideas se desarrollan en:
- Maya-Jariego, I. (2024). Using stakeholder network analysis to enhance the impact of participation in water governance. Humanities and Social Sciences Communications, 11, 460. https://doi.org/10.1057/s41599-024-02958-x
A continuación, se puede consultar una versión en español, previa a la publicación definitiva.
De qué hablamos cuando hablamos de participación en la gobernanza del agua
La participación ciudadana en la gobernanza del agua puede mejorar la pertinencia, la implementación y la efectividad de las políticas públicas. Sin embargo, la participación se puede expresar en una gran diversidad de formas, en un gradiente que va desde la mera consulta pública a la gobernanza compartida de los recursos naturales. La obtención de resultados positivos depende en última instancia de las condiciones en las que se produce la participación, con factores clave tales como el liderazgo, el grado de confianza entre las partes interesadas o la interacción de los poderes públicos con la ciudadanía. El análisis de redes sociales se ha utilizado para operacionalizar los procesos de participación, contribuyendo a la identificación de líderes, la integración intersectorial, la planificación estratégica y la resolución de conflictos. En este comentario analizamos el potencial y las limitaciones de la participación en la gobernanza del agua y lo ilustramos con el caso del acuífero de la Campina de Faro, en el sur de Portugal. Proponemos que el análisis de las redes de partes interesadas resulta especialmente útil para favorecer la descentralización en la toma de decisiones y la gestión consensuada de los recursos hídricos.
Palabras clave: Participación – Gobernanza – Redes – Agua.
La participación se ha convertido en un principio básico en las políticas públicas de gestión y gobernanza del agua. La Directiva Marco del Agua de la Unión Europea promueve que los estados miembros desarrollen planes de gestión de las cuencas fluviales, a través de procesos participativos que informen, consulten e involucren activamente a todas las partes interesadas (Demetropoulou et al., 2010; Jager et al., 2016). Del mismo modo, las estrategias de «gestión integrada de los recursos hídricos urbanos» pretenden implicar a los ciudadanos en la prestación de servicios y la toma de decisiones en las ciudades, abarcando todo el ciclo del agua (Mukhtarov, Dieperink & Driessen, 2018). En las políticas de cooperación al desarrollo también se asume que la implicación de las comunidades locales podría contribuir a un acceso al agua potable sostenible y equitativo (Jones, 2011). En todos los casos se parte del supuesto de que la participación contribuye a una gestión más efectiva de los recursos naturales.
Sin embargo, el principio de participación tiene en la práctica significados muy diversos. En el ámbito de la cooperación internacional, se asocia inicialmente a la idea de que la dotación de infraestructuras (del agua) no es suficiente para contribuir al desarrollo local, sino que es necesario al mismo tiempo prestar atención a las formas de organización y el proceso de toma de decisiones (Tropp, 2007). Así, hablar de gobernanza implica pasar de un foco casi exclusivo en las infraestructuras a la consideración de factores sociales. No obstante, esto abre el abanico a una gran variedad de formas potenciales de implicación ciudadana, en un gradiente que abarca desde informar o consultar a los representantes de la comunidad local, hasta la deliberación conjunta en foros públicos o las modalidades más exigentes de cogobierno, entre otras (Margerum, 2008; Mukhtarov et al., 2018). Cabe esperar que cada forma de participación tenga sus propias dinámicas y genere resultados diferentes.
Una distinción clave consiste en diferenciar entre la participación formal impulsada por el gobierno y la participación que emerge, de abajo arriba, en contextos comunitarios (Van Buuren, Van Meerkerk & Tortajada, 2019). Por un lado, la administración pública recurre con frecuencia a la implicación de la sociedad civil para mejorar la aceptación de las políticas y para prevenir el conflicto entre las diferentes partes interesadas (Newig & Fritsch, 2009). Los consejos participativos de las cuencas hidrográficas son un claro ejemplo de este tipo de iniciativas, en los que normalmente se invita a una multiplicidad de actores para que colaboren en la toma de decisiones y en la distribución de recursos de agua escasos (Mancilla-García & Bodin, 2019). Por otro lado, hay ocasiones en las que los espacios de participación son el resultado de la autoorganización de la comunidad, ya sea como reacción a las iniciativas del gobierno o para responder a las necesidades locales (Romano, 2019). Un caso paradigmático son las asociaciones de usuarios de agua, que normalmente recurren a la autorregulación, entendida como «la gestión colectiva descentralizada de los recursos hídricos subterráneos» (Steenbergen & Shah, 2003, p. 242). Como vemos, existe una tipología amplia y diversa de arreglos institucionales con los que canalizar la participación.
Asimismo, asumir un enfoque participativo no implica necesariamente la obtención de los resultados pretendidos. Se trata de un proceso político, que depende en última instancia de la capacidad de influencia o de la formación de alianzas. Aun cuando la composición de los foros públicos se diseñe de manera inclusiva, los actores no siempre tienen el conocimiento técnico que les permite participar de manera efectiva (Mancilla-García & Bodin, 2019). La gestión del agua suele conllevar el dominio de cuestiones complejas que desequilibran la capacidad de influencia de los diferentes miembros de los comités de toma de decisiones. Otras veces es la propia estructura centralizada del estado la que se convierte en un impedimento para que un nivel adecuado de implicación de la comunidad acabe resultando efectivo (Demetropoulou et al., 2010). Por consiguiente, no siempre que la participación se considera necesaria, es suficiente para desencadenar los cambios deseados[1].
Esto hace necesario atender a las condiciones en las que se produce la participación. A ese respecto, se han señalado tres tipos de factores que tener en cuenta, que se refieren respectivamente a (1) las capacidades de los actores participantes, (2) la interacción de los poderes públicos con los participantes, y (3) la capacidad de adaptación de las instituciones públicas a las iniciativas comunitarias y, en general, a los procesos participativos (Van Buuren, Van Meerker & Tortajada, 2019). Esto significa que la obtención de resultados positivos puede depender, entre otros ingredientes, del liderazgo, el capital social interno de las organizaciones participantes, la transparencia, la capacidad de diálogo o el grado de confianza entre las partes interesadas. La participación efectiva se asienta en la motivación y las competencias de los participantes, desplegadas de un modo persistente en un contexto organizativo (con frecuencia asociaciones e iniciativas de base comunitaria) que permite el desarrollo de relaciones personales fuertes (Maya-Jariego, Holgado & Santolaya, 2023). Cada proceso participativo tiene una historia singular. Cuando se trata de la gobernanza efectiva del agua, esto nos lleva necesariamente a complementar las referencias genéricas a la participación con la operacionalización y la trazabilidad de las condiciones en que ésta se produce.
Redes de gobernanza del agua
El análisis de redes sociales es una de las aproximaciones empíricas que se ha utilizado para “traducir” el principio de participación de modo operativo. El uso más habitual ha consistido en describir los patrones de colaboración entre un conjunto de actores relevantes en la gobernanza del agua. Trazar las redes interorganizacionales de colaboración sirve para identificar a los actores con mayor centralidad, describir las relaciones entre los subgrupos existentes y evaluar el grado de integración transversal entre los diferentes sectores de la administración pública. En la Tabla 1 hemos resumido algunas de las aplicaciones más productivas del análisis de redes en la gobernanza participativa del agua. Las repasamos a continuación.
El énfasis en las propiedades estructurales de un sistema social resulta especialmente apropiado cuando pretendemos describir arreglos de gobernanza en los que están implicados multitud de actores. La gobernanza participativa puede formularse como una red de colaboración entre las agencias gubernamentales, los grupos ecologistas, las asociaciones de usuarios del agua y las organizaciones no gubernamentales, entre otros actores comunitarios relevantes. Las organizaciones son nodos que pueden estar conectados por relaciones de información, intercambio de recursos o proyectos compartidos. Esta forma de reducir la colaboración entre partes interesadas permite examinar el papel de actores individuales y, al mismo tiempo, representa el desempeño del sector del agua en su conjunto.
Los indicadores de centralidad individuales revelan indirectamente la distribución del poder en la gobernanza del agua. Es frecuente encontrar el papel dominante de los organismos gubernamentales, de modo que la mayor parte del poder recae en el sector público (Fliervoet, Geerling, Mostert & Smits, 2016; Kharanagh, Banihabib & Javadi, 2020). Se trata de estructuras jerárquicas donde el control de la toma de decisiones se concentra preferentemente en las unidades de la administración (Nabiafjadi, Sharifzadeh & Ahmadvand, 2021). Como contrapartida, hay otros actores, como las organizaciones agrarias, que a veces tienen un papel marginal pese a la demanda de agua que normalmente suponen (Gatt, 2016). Algo parecido ocurre con las áreas rurales remotas, que suelen estar desconectadas de los ámbitos institucionales donde se toman decisiones (Delgado et al., 2021). Aunque muchos usuarios del análisis de redes recurren a esta herramienta para justificar o inducir patrones de gobernanza colaborativa, con frecuencia los resultados que obtienen les enfrentan paradójicamente con los límites de los procesos de participación reales[2].
Por su parte, si nos centramos en las propiedades estructurales en su conjunto obtenemos una representación comprehensiva de cómo se articulan las relaciones entre las diferentes partes interesadas. La visión sistémica que proporciona el análisis de redes, lo convierte en una herramienta útil en la integración de diferentes agencias gubernamentales. Por ejemplo, se puede utilizar para coordinar (tanto vertical como horizontalmente) a los organismos encargados de la gestión del agua, la energía y los alimentos (Kurian, Portney, Rappold, Hannibal & Gebrechorkos, 2018). También permite conectar las organizaciones que participan en la gobernanza de ríos, lagos y acuíferos con aquellas que se centran en la humedad del suelo utilizada por las plantas[3] (Stein, Ernstson & Barron, 2011); o bien aquellas entidades que se coordinan en la protección contra inundaciones con las que se centran en la gestión de recursos naturales (Fliervoet et al., 2016).
En este ámbito se suelen identificar individuos u organizaciones que ejercen de intermediarios y conectan áreas diferenciadas de la red, facilitando la coordinación entre actores. Los intermediarios condicionan el flujo de información y recursos, facilitando el desarrollo de interacciones y contribuyendo a la construcción de capital social y confianza en el sistema social de referencia (Maya-Jariego & Holgado, 2021). En la gestión conjunta de los lagos, se ha observado que los intermediarios conectan a la administración con actores no gubernamentales y a veces se vinculan también con fuentes externas de información (Lakshmisha & Thiel, 2022). En cuencas hidrográficas sometidas a una fuerte erosión del suelo, los intermediarios conectan a las entidades locales con otras de nivel nacional, generando credibilidad y confianza tanto entre los agricultores como en los productores de energía hidroeléctrica (Vignola, McDaniels & Scholz, 2013). En contextos rurales se ha comprobado que las asociaciones de usuarios de agua agrupan actores que a veces se encuentran al margen de los foros institucionalizados y que estarían desconectados si no fuera por el papel clave de los líderes del poblado (Stein et al., 2011). En todos estos casos el papel de los intermediarios es fundamental para facilitar el entendimiento y la coordinación entre grupos heterogéneos de actores (Horning, Bauer & Cohen, 2016).
Otras aplicaciones consisten en integrar el análisis de redes en procesos de investigación-acción o de planificación estratégica. Para ello se puede combinar con metodologías cualitativas que facilitan la generación de una visión compartida entre los participantes (Ahmadi, Kerachian, Rahimi & Skardi, 2019). La representación de las relaciones permite visibilizar todos los actores que son relevantes en un área determinada (Jatel, 2013; Maya-Jariego, 2016; Ogada, Krhoda, Van Der Veen, Marani & van Oel, 2017) y monitorizar la transformación institucional hacia modelos de gobernanza adaptativa del agua (Chaffin, Garmestani, Gosnell & Craig, 2016). La evaluación de las relaciones de poder entre las partes interesadas también puede servir de apoyo para llevar a cabo negociaciones y procesos de resolución de conflictos (Reyhani & Grundmann, 2021), incluso en circunstancias de alta polarización (Rojas, Bennison, Gálvez, Claro & Castelblanco, 2020).
Tabla 1. Usos del análisis de redes en la gobernanza participativa del agua.
| Uso | Descripción | Procesos de participación |
| · Describir patrones de colaboración | La gobernanza participativa se representa como una estructura social de interacción entre las múltiples partes interesadas. | La comprensión del sistema depende de la relación elegida, que puede referirse al mero intercambio de información o a la toma de decisiones compartida. |
| · Identificar líderes y actores centrales | Permite examinar la distribución del poder entre los diferentes actores implicados. | Esta información puede ser útil para regular la representatividad y el equilibrio de poder en la toma de decisiones. |
| · Evaluar la integración intra e intersectorial
|
Consiste en examinar la articulación entre los diferentes subgrupos que componen la red, a veces a través de la identificación de intermediarios. | La coordinación entre grupos de actores diversos permite la gestión integral del socio-ecosistema. |
| · Contribuir a la planificación estratégica | La identificación de los actores clave y sus relaciones genera una visión compartida y se puede utilizar para suscitar la acción colectiva. | En este caso el análisis de redes es un catalizador de la implicación de los actores y de la formación de relaciones. |
| · Facilitar la resolución de conflictos | El diagnóstico de las dinámicas de poder facilita la realización de negociaciones. | El mapa de relaciones proporciona una representación comprehensiva de los grupos de actores y sus relaciones entre sí, lo cual permite guiar el proceso de negociación. |
Por consiguiente, el análisis de redes proporciona una visión estructural sobre los patrones de gobernanza, permite describir la distribución del poder y sirve para evaluar cómo se integran la heterogeneidad de actores en la gestión del socio-ecosistema. En el siguiente apartado ilustramos con un caso del Algarve, en el sur de Portugal, cómo la interacción con los servicios ecosistémicos les da forma a las relaciones de conflicto y cooperación de las partes interesadas que comparten un mismo territorio. En este caso una estrategia de gobernanza pertinente y efectiva requeriría promover el consenso en un contexto de relaciones intergrupales potencialmente conflictivas.
Partes interesadas e intermediarios en la Campina de Faro (sur de Portugal)
El acuífero Campina de Faro es una formación hidrogeológica que ocupa una superficie de 86,4 km² en el Algarve, al sur de Portugal. Está compuesto por dos subsistemas diferenciados (uno de carácter superficial y otro, un depósito inferior), que desaguan directamente en el Atlántico. Abarca los condados de Faro, Loulé y Olhão. La zona cuenta con áreas protegidas de alto valor ecológico que forman parte del Parque Natural de la Ría Formosa. El acuífero está sometido a una fuerte presión por la extracción intensiva de agua, especialmente para usos agrícolas y ganaderos. En algunas zonas se ha detectado una alta concentración de nitratos, posiblemente asociada con el uso de fertilizantes (Costa et al., 2015). Además, a través del intercambio de fluidos, la contaminación se transfiere directamente entre los acuíferos superficial y profundo (Almeida & Silva, 1987; Stigter, Ribeiro & Dill, 2006).
El desarrollo turístico costero también se ha visto reflejado en un aumento del consumo de agua. Así, en zonas como Vale de Lobo ha desembocado en situaciones de sobreexplotación, con una sensible reducción de los niveles hídricos (Almeida, Mendonça, Jesus & Gomes, 2000). Una de las actividades que ha tenido más impacto en este sentido es el turismo de golf (Videira et al., 2006). Consecuentemente, se producen episodios de intrusión de agua marina con la consiguiente contaminación salina (Da Silva, Bocanegra, Custodio, Manzano & Montenegro, 2010; Stigter et al., 2009). Una de las estrategias para afrontar la situación ha consistido en la implementación de sistemas de recarga de acuíferos (San-Sebastián-Sauto, Fernández-Escalante, Calero-Gil, Carvalho & Rodríguez-Escales, 2018) o en la desalinización (Serra, do Rosário Cameira, Cordovil & Hutchings, 2021).
Los usos turísticos y agrícolas de la zona tienen un tipo de impacto equivalente sobre los acuíferos. Aunque las consecuencias puedan variar en intensidad, en ambos casos ejercen una presión relacionada con el consumo intensivo de agua y tienen efectos de contaminación potenciales. En la agricultura se utilizan nitratos como fertilizantes que pueden afectar a la calidad del agua, mientras que el consumo excesivo asociado al turismo puede reducir los niveles hídricos y aumentar la salinidad a través de la intrusión de agua marina. Por otro lado, el turismo y la agricultura conforman sectores económicos que tienden a reforzarse mutuamente en el ámbito local.
Sin embargo, los usos turísticos y agrícolas varían en la relación que mantienen con las acciones de protección ambiental y, en general, con las iniciativas de sostenibilidad. Los agricultores han mantenido tradicionalmente una relación conflictiva con el movimiento ecologista, mientras que los atractivos ambientales se han utilizado en ocasiones como un factor de desarrollo turístico. Esto ha hecho del turismo un elemento central, con capacidad para articular el desarrollo económico local.
En la Campiña de Faro confluyen fuertes presiones agrícolas y turísticas sobre los acuíferos. Entre los actores más relevantes destacan los organismos de la administración pública, tanto a nivel regional como nacional, encargados de garantizar el suministro de agua para consumo humano y el tratamiento de las aguas residuales, a la vez que regulan y supervisan al resto de partes interesadas en el sector[4]. Por su parte, la sociedad civil se organiza en torno a una plataforma ciudadana con representantes de una serie de entidades sociales defensoras del patrimonio cultural y natural del Algarve[5]. Las iniciativas de protección ambiental y fomento de la sostenibilidad tienen una relación desigual con el sector agrícola y con el sector turístico: el primero es el mayor consumidor de la red de agua y de los acuíferos, mientras que el segundo es un eje decisivo en el desarrollo local. De acuerdo con ello, en la Figura 1 presentamos el potencial de intermediación del sector turístico local.
El plan hidrológico de la cuenca señala que en la zona oriental la calidad de las aguas subterráneas es de mala calidad, por los nitratos procedentes de la agricultura. En la zona occidental se sufre, en cambio, un problema de cantidad de agua, especialmente por el consumo asociado a la presión turística. Los episodios de sequía han contribuido a que tanto el sector agrícola como el sector turístico perciban la necesidad de actuar con urgencia. A ello se une el aumento de los costes de extracción del agua, que hace que la población en general esté más concienciada de la necesidad de sacar el máximo aprovechamiento al agua disponible.
En este contexto, uno de los retos principales consiste en generar soluciones que integren las aportaciones de usuarios con intereses diversos, al mismo tiempo que se tiene en cuenta la investigación hidrogeológica reciente[6]. Esto conlleva también en parte una transformación de las prácticas de la administración pública, que tradicionalmente ha realizado una gestión basada en la construcción de infraestructuras.
Como también se ha observado en otros contextos geográficos, en este caso la toma de decisiones está altamente centralizada en la administración pública. En parte como reacción a ese escenario, la sociedad civil se organiza en redes de defensa del patrimonio medioambiental. Sin embargo, hay otros actores que son usuarios directos de la cuenca hidrográfica para usos agrícolas y turísticos. El examen sistemático de las redes de actores en este caso podría servir tanto para facilitar la descentralización en la toma de decisiones como para facilitar una gestión consensuada de los recursos hídricos.
Figura 1. Los productos agrícolas son un atractivo turístico, por lo que existe una sinergia natural entre la afluencia de turistas y el sector primario. Las organizaciones de protección ambiental consideran que las explotaciones agrícolas son las principales consumidoras de agua de los acuíferos y una de las principales amenazas a la sostenibilidad de la región. La relación es más ambivalente con el sector turístico. Pese a que los actores turísticos aumentan la presión poblacional sobre el consumo de agua, también contribuyen a preservar el patrimonio ambiental y cultural de la región. Esto hace del turismo un eje con mayor potencial de intermediación entre las diferentes partes interesadas.
Conclusión
La participación ciudadana en la gobernanza del agua se expresa en diferentes modalidades e intensidades. El mismo término de “participación” se utiliza cuando se proporciona información a la ciudadanía, cuando determinadas propuestas de la administración se someten a consulta pública, cuando se crean comités con una representación de los diferentes actores implicados, cuando se desarrollan modelos de cogestión entre el gobierno y la sociedad civil, o cuando se transforma la estructura de la toma de decisiones para dotar de mayor poder a los grupos marginados (O’Faircheallaigh, 2010). Cada modalidad (o grado) de participación puede ser más o menos pertinente dependiendo del problema que se quiere afrontar. En cualquier caso, conviene especificar a qué nos referimos cuando hablamos de participación. En la práctica, sondear la opinión de la población, promover una representación heterogénea en los foros de toma de decisiones o dotar de mayor poder a determinados colectivos supone poner en marcha procesos políticos claramente diferenciados.
Ser explícito y específico en el uso del concepto tiene al menos dos implicaciones: No solo pone en duda el supuesto de que “mientras más participación mejor”, sino que nos empuja incluso a cuestionarnos que la participación sea siempre por defecto la mejor opción. Un estudio con una amplia cobertura internacional encontró que la participación en el intercambio de agua, ya fuese como donantes o como receptores, se asociaba con una mayor probabilidad de percibir malestar y conflicto (Wutich et al., 2022). Aunque gran parte de la investigación académica se ha centrado en los procesos de colaboración, son muchos los casos en los que la existencia de intereses contradictorios sobre el uso de los recursos naturales sale a relucir (Bodin, Mancilla-García & Robins, 2020). Por eso, pese a los beneficios observados de la cooperación en la gobernanza ambiental, parece justificado adoptar una perspectiva pragmática en la que se valore cuándo conviene recurrir a la participación (y cuándo no), qué tipo de participación es pertinente en cada caso y qué se espera que la participación aporte al proceso político. Referirse a la participación de manera genérica, como una panacea para todo tipo de problemas, resulta poco sensible a la diversidad de situaciones a las que normalmente se enfrenta la gobernanza del agua.
Sin embargo, cuando descendemos a un plano operativo, hemos encontrado que la participación facilita la inclusión de la comunidad en la toma de decisiones, puede compensar los desequilibrios de poder y contribuye a adoptar una visión integral del ecosistema. En primer lugar, la mera inclusión de la comunidad en las políticas del agua contribuye a democratizar la toma de decisiones y mejora la pertinencia de las actuaciones, especialmente por lo que respecta a los colectivos más desfavorecidos (Hossen, & Wagner, 2016). Se ha comprobado experimentalmente que el monitoreo por parte de la comunidad mejora la gestión de los recursos comunes en todo tipo de contextos socio-geográficos (Slough et al, 2021). En segundo lugar, la participación es una vía para representar la diversidad de intereses que confluyen en un mismo escenario socio-ecológico. Resulta paradójico encontrarse reiteradamente con la concentración de poder en los actores gubernamentales, pese a que la gobernanza colaborativa se propone como una alternativa horizontal en la toma de decisiones. Parte del potencial del análisis de redes está precisamente en servir de herramienta para mejorar la representatividad de los actores participantes y contribuir indirectamente a la distribución de poder (Lienert, Schnetzer & Ingold, 2013). En tercer lugar, la consideración de diferentes partes interesadas facilita la adopción de un enfoque sistémico o bio-regional, que asume una visión integrada del conjunto de recursos de una cuenca hidrográfica y promueve una gestión integrada de los recursos hídricos (Huitema et al., 2009). Tal y como indican Magdala, Eden & Shamir (2017), «los problemas de gestión y gobernanza del agua abarcan muchos componentes relacionados entre sí, que solo pueden abordarse adecuadamente al comprender sus interconexiones» (p. 6).
La participación ciudadana puede mejorar la calidad y la legitimidad de las decisiones políticas (Ianniello, Iacuzzi, Fedele & Brusati, 2019). Para que eso ocurra se tienen que dar una serie de condiciones que faciliten la interacción de largo plazo de un conjunto de actores diversos con un nivel adecuado de reconocimiento institucional[7]. Tal y como hemos mostrado, la adopción de una perspectiva estructural puede ser un medio efectivo con el que mejorar la representatividad y el funcionamiento integrado de las partes interesadas en la gobernanza del agua.
References
Ahmadi, A., Kerachian, R., Rahimi, R., & Skardi, M. J. E. (2019). Comparing and combining social network analysis and stakeholder analysis for natural resource governance. Environmental Development, 32, 100451.
Almeida, C., Mendonça, J. J. L., Jesus, M. R., & Gomes, A. J. (2000). Sistemas aquíferos de Portugal continental. Centro de Geologia da Facultade de Ciências Universidade de Lisboa, Instituto da Água, 3.
Almeida, C., & Silva, M. L. (1987, October). Incidence of agriculture on water quality at Campina de Faro (south Portugal). In IV Simposio de Hidrogeología de la Asociación Española de Hidrología Subterránea, Palma de Mallorca (Vol. 5).
Bodin, Ö., Mancilla García, M., & Robins, G. (2020). Reconciling conflict and cooperation in environmental governance: a social network perspective. Annual Review of Environment and Resources, 45, 471-495.
Chaffin, B. C., Garmestani, A. S., Gosnell, H., & Craig, R. K. (2016). Institutional networks and adaptive water governance in the Klamath River Basin, USA. Environmental Science & Policy, 57, 112-121. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2015.11.008
Cooper, L. M., & Elliott, J. A. (2000). Public participation and social acceptability in the Philippine EIA process. Journal of Environmental Assessment Policy and Management, 2(03), 339-367.
Costa, L., Monteiro, J. P., Leitão, T., Lobo-Ferreira, J. P., Oliveira, M., Martins de Carvalho, J., … & Agostinho, R. (2015, April). Estimating harvested rainwater at greenhouses in south Portugal aquifer Campina de Faro for potential infiltration in Managed Aquifer Recharge. In EGU General Assembly Conference Abstracts (p. 10415).
Da Silva, G. C., Bocanegra, E., Custodio, E., Manzano, M., & Montenegro, S. (2010). State of knowledge and management of Iberoamerican coastal aquifers with different geo-hydrological settings. Episodes, 33(2), 91-101.
Delgado, L. E., De Ríos, R., Perevochtchikova, M., Marín, I. A., Fuster, R., & Marín, V. H. (2021). Water governance in rural communities of Chiloé Island, southern Chile: a multi-level analysis. Journal of Rural Studies, 83, 236-245. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.11.008
Demetropoulou, L., Nikolaidis, N., Papadoulakis, V., Tsakiris, K., Koussouris, T., Kalogerakis, N., … & Theodoropoulos, K. (2010). Water framework directive implementation in Greece: introducing participation in water governance–the case of the Evrotas River Basin management plan. Environmental Policy and Governance, 20(5), 336-349. https://doi.org/10.1002/eet.553
Fliervoet, J. M., Geerling, G. W., Mostert, E., & Smits, A. J. M. (2016). Analyzing collaborative governance through social network analysis: a case study of river management along the Waal River in The Netherlands. Environmental Management, 57, 355-367. https://doi.org/10.1007/s00267-015-0606-x
Gatt, K. (2016). Social network analysis as a tool for improved water governance in Malta. International Journal of Society Systems Science, 8(2), 131-154. https://doi.org/10.1504/IJSSS.2016.077013
Horning, D., Bauer, B. O., & Cohen, S. J. (2016). Missing bridges: Social network (dis) connectivity in water governance. Utilities Policy, 43, 59-70. https://doi.org/10.1016/j.jup.2016.06.006
Hossen, M. A., & Wagner, J. R. (2016). The need for community inclusion in water basin governance in Bangladesh. Bandung, 3(1), 1-17. https://doi.org/10.1186/s40728-015-0029-3
Huitema, D., Mostert, E., Egas, W., Moellenkamp, S., Pahl-Wostl, C., & Yalcin, R. (2009). Adaptive Water Governance: Assessing the Institutional Prescriptions of Adaptive (Co-)Management from a Governance Perspective and Defining a Research Agenda. Ecology and Society, 14(1). http://www.jstor.org/stable/26268026
Ianniello, M., Iacuzzi, S., Fedele, P., & Brusati, L. (2019). Obstacles and solutions on the ladder of citizen participation: a systematic review. Public Management Review, 21(1), 21-46. https://doi.org/10.1080/14719037.2018.1438499
Jager, N. W., Challies, E., Kochskämper, E., Newig, J., Benson, D., Blackstock, K., … & Von Korff, Y. (2016). Transforming European water governance? Participation and river basin management under the EU Water Framework Directive in 13 member states. Water, 8(4), 156. https://doi.org/10.3390/w8040156
Jatel, N. (2013). Using social network analysis to make invisible human actor water governance networks visible-the case of the Okanagan valley (Doctoral dissertation, university of British Columbia).
Jones, S. (2011). Participation as citizenship or payment? A case study of rural drinking water governance in Mali. Water Alternatives, 4(1), 54-71.
Kharanagh, S. G., Banihabib, M. E., & Javadi, S. (2020). An MCDM-based social network analysis of water governance to determine actors’ power in water-food-energy nexus. Journal of Hydrology, 581, 124382. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2019.124382
Kurian, M., Portney, K.E., Rappold, G., Hannibal, B., & Gebrechorkos, S.H. (2018). Governance of Water-Energy-Food Nexus: A Social Network Analysis Approach to Understanding Agency Behaviour. In: Hülsmann, S., Ardakanian, R. (eds) Managing Water, Soil and Waste Resources to Achieve Sustainable Development Goals. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-75163-4_6
Lakshmisha, A., & Thiel, A. (2022). Bridging Actors and Their Role in Co-Managing Lakes: Cases from Greater Bengaluru Metropolitan Region (GBMR). Sustainability, 14(10), 5865. https://doi.org/10.3390/su14105865
Lawrence, D. P. (2003). Environmental impact assessment: practical solutions to recurrent problems. John Wiley & Sons.
Lienert, J., Schnetzer, F., & Ingold, K. (2013). Stakeholder analysis combined with social network analysis provides fine-grained insights into water infrastructure planning processes. Journal of Environmental Management, 125, 134-148. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2013.03.052
Mancilla-García, M. & Bodin, Ö. (2019). Participatory water basin councils in Peru and Brazil: expert discourses as means and barriers to inclusion. Global Environmental Change, 55, 139-148. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2019.02.005
Margerum, R. D. (2008). A typology of collaboration efforts in environmental management. Environmental Management, 41, 487-500. https://doi.org/10.1007/s00267-008-9067-9
Maya-Jariego, I. (2016). 7 usos del análisis de redes en la intervención comunitaria. Redes. Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales, 27(2), 1-10. https://doi.org/10.5565/rev/redes.628
Maya-Jariego, I., & Holgado, D. (2021). Influencers and connectors in community prevention of drug abuse: balance between multi-site consistency and local community fit in program implementation. Psychosocial Intervention, 30(1), 13-26. https://doi.org/10.5093/pi2020a9
Maya-Jariego, I., Holgado, D. & Santolaya, F. J. (2023). What Works to Promote Community Engagement: Strategic Plan for Volunteering and Participation in Andalusia (Spain). Analyses of Social Issues and Public Policy. DOI: 10.1111/asap.12344
Megdal, S. B., Eden, S., & Shamir, E. (2017). Water governance, stakeholder engagement, and sustainable water resources management. Water, 9(3), 190. https://doi.org/10.3390/w9030190
Ngaruiya, G.W., Scheffran, J., Lang, L. (2015). Social Networks in Water Governance and Climate Adaptation in Kenya. In: Leal Filho, W., Sümer, V. (eds) Sustainable Water Use and Management. Green Energy and Technology. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-12394-3_8
Mukhtarov, F., Dieperink, C., & Driessen, P. (2018). The influence of information and communication technologies on public participation in urban water governance: A review of place-based research. Environmental Science & Policy, 89, 430-438. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2018.08.015
Nabiafjadi, S., Sharifzadeh, M., & Ahmadvand, M. (2021). Social network analysis for identifying actors engaged in water governance: An endorheic basin case in the Middle East. Journal of Environmental Management, 288, 112376. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.112376
Newig, J., & Fritsch, O. (2009). Environmental governance: participatory, multi-level – and effective? Environmental Policy and Governance,19(3), 197–214. https://doi.org/10.1002/eet.509
O’Faircheallaigh, C. (2010). Public participation and environmental impact assessment: Purposes, implications, and lessons for public policy making. Environmental Impact Assessment Review, 30(1), 19-27. https://doi.org/10.1016/j.eiar.2009.05.001
Ogada, J. O., Krhoda, G. O., Van Der Veen, A., Marani, M., & van Oel, P. R. (2017). Managing resources through stakeholder networks: collaborative water governance for Lake Naivasha basin, Kenya. Water International, 42(3), 271-290. https://doi.org/10.1080/02508060.2017.1292076
Paneque-Salgado, P. P., Corral, S., Guimaraes, Â., del Moral Ituarte, L., & Pedregal, B. (2009). Participative multi-criteria analysis for the evaluation of water governance alternatives. A case in the Costa del Sol (Málaga). Ecological Economics, 68(4), 990-1005.
Reyhani, M. N., & Grundmann, P. (2021). Who influences whom and how in river-basin governance? A participatory stakeholder and social network analysis in Zayandeh-Rud basin, Iran. Environmental Development, 40, 100677. https://doi.org/10.1016/j.envdev.2021.100677
Rojas, R., Bennison, G., Gálvez, V., Claro, E., & Castelblanco, G. (2020). Advancing collaborative water governance: Unravelling stakeholders’ relationships and influences in contentious river basins. Water, 12(12), 3316. https://doi.org/10.3390/w12123316
Romano, S. T. (2019). Transforming participation in water governance: the multisectoral alliances of rural water committees and NGOs in Nicaragua. International Journal of Water Resources Development, 35(3), 430-445. https://doi.org/10.1080/07900627.2017.1363722
San-Sebastián-Sauto, J., Fernández-Escalante, E., Calero-Gil, R., Carvalho, T., & Rodríguez-Escales, P. (2018). Characterization and benchmarking of seven managed aquifer recharge systems in south-western Europe. Sustainable Water Resources Management, 4(2), 193-215.
Serra, J., do Rosário Cameira, M., Cordovil, C. M., & Hutchings, N. J. (2021). Development of a groundwater contamination index based on the agricultural hazard and aquifer vulnerability: Application to Portugal. Science of The Total Environment, 772, 145032.
Slough, T., Rubenson, D., Levy, R. E., Alpizar Rodriguez, F., Bernedo del Carpio, M., Buntaine, M. T., … & Zhang, B. (2021). Adoption of community monitoring improves common pool resource management across contexts. Proceedings of the National Academy of Sciences, 118(29), e2015367118. https://doi.org/10.1073/pnas.2015367118
Stein, C., Ernstson, H., & Barron, J. (2011). A social network approach to analyzing water governance: The case of the Mkindo catchment, Tanzania. Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C, 36(14-15), 1085-1092. https://doi.org/10.1016/j.pce.2011.07.083
Stigter, T. Y., Monteiro, J. P., Nunes, L. M., Vieira, J., Cunha, M. D. C., Ribeiro, L., … & Lucas, H. (2009). Screening of sustainable groundwater sources for integration into a regional drought-prone water supply system. Hydrology and Earth System Sciences, 13(7), 1185-1199.
Stigter, T. Y., Ribeiro, L., & Dill, A. C. (2006). Application of a groundwater quality index as an assessment and communication tool in agro-environmental policies–Two Portuguese case studies. Journal of Hydrology, 327(3-4), 578-591.
Tropp, H. (2007). Water governance: trends and needs for new capacity development. Water Policy, 9(S2), 19-30. https://doi.org/10.2166/wp.2007.137
Van Buuren, A., Van Meerkerk, I., & Tortajada, C. (2019). Understanding emergent participation practices in water governance. International Journal of Water Resources Development, 35(3), 367-382. https://doi.org/10.1080/07900627.2019.1585764
Van Steenbergen, F., & Shah, T. (2003). Rules rather than rights: Self-regulation in intensively used groundwater systems. In Llamas M. R. & Custodio, E. (Eds.). Intensive use of groundwater: challenges and opportunities, pp. 241-256. Balkema, The Netherlands.
Videira, N., Correia, A., Alves, I., Ramires, C., Subtil, R., & Martins, V. (2006). Environmental and economic tools to support sustainable golf tourism: The Algarve experience, Portugal. Tourism and Hospitality Research, 6(3), 204-217.
Vignola, R., McDaniels, T. L., & Scholz, R. W. (2013). Governance structures for ecosystem-based adaptation: Using policy-network analysis to identify key organizations for bridging information across scales and policy areas. Environmental Science & Policy, 31, 71-84. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2013.03.004
Wutich, A., Rosinger, A., Brewis, A., Beresford, M., Young, S., & Household Water Insecurity Experiences Research Coordination Network. (2022). Water sharing is a distressing form of reciprocity: Shame, upset, anger, and conflict over water in twenty cross‐cultural sites. American Anthropologist, 124(2), 279-290. https://doi.org/10.1111/aman.13682
[1] De hecho, incluso se ha indicado que bajo determinadas circunstancias la participación puede tener consecuencias negativas (Cooper and Elliott, 2000; Lawrence, 2003).
[2] En Kenia se ha documentado cómo las estrategias de gobernanza integrada no consiguieron mejorar la coordinación entre los actores locales, reduciendo la efectividad de las medidas de conservación del agua (Ngaruiya, Scheffran & Lang, 2015).
[3] Es decir, la gobernanza de lo que se ha dado en llamar, respectivamente, “agua azul” y “agua verde”.
[4] E. g. la Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR); el Conselho Nacional da Água, que forma parte de la Agência Portuguesa do Ambiente; la administración hidrográfica regional; o la empresa Águas do Algarve, que es concesionaria de los sistemas municipales de abastecimiento de agua y saneamiento en el Algarve.
[5] La Plataforma Água Sustentável integra, entre otras entidades, a representantes de A Rocha; Água é Vida; Almargem – Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do Algarve; CIVIS – Associação para o Aprofundamento da Cidadania Faro; 1540- Associação de Defesa e Promoção do Património Ambiental e Cultural de Faro; Glocal Faro; Quercus- Associação Nacional de Conservação da Natureza; y Regenerarte- Associação de Proteção e Regeneração dos Ecossistemas.
[6] Resulta prioritario conocer las dinámicas de intrusión de aguas salinas en el acuífero, así como su relación con la escasez de agua.
[7] Las estrategias participativas pueden contribuir a crear el clima político que permita trabajar los objetivos de desarrollo comunitario a largo plazo (Paneque-Salgado et al., 2009).